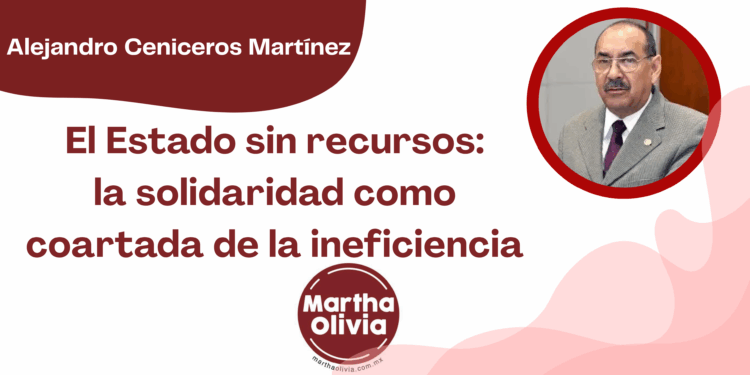Una vez más, la historia se repite. Las lluvias torrenciales de las últimas semanas han dejado a su paso destrucción, miles de damnificados y comunidades enteras bajo el agua en cinco estados del país. Y una vez más, la respuesta de los diferentes órdenes de gobierno ha sido convocar al pueblo a la solidaridad, abrir centros de acopio, pedir donativos y organizar cadenas humanas de apoyo.
Pero detrás de ese llamado a la unidad y al espíritu solidario del pueblo mexicano, se esconde una verdad incómoda: el Estado mexicano, ese que se auto define como transformador, humanista, de bienestar y cercano al pueblo, ha renunciado a su función fundamental de proteger y redistribuir.
Desde la perspectiva integrativa, el Estado surge precisamente para coordinar esfuerzos colectivos, garantizar seguridad y asegurar la supervivencia común ante las amenazas naturales o sociales. Cuando ese Estado apela a la caridad de sus ciudadanos en lugar de desplegar sus propios recursos, no estamos frente a una muestra de humildad republicana, sino ante una confesión de impotencia estructural.
El pueblo paga impuestos y entrega poder político a cambio de bienestar y seguridad social.
Por su parte, la perspectiva progresista del Estado, nos enseña que cuando un Estado no puede cumplir con su función recurre a discursos llenos de emoción patriótica, de exaltación de la “resiliencia del pueblo mexicano”, de glorificación de la ayuda ciudadana.
Mientras los funcionarios se toman fotografías abrazando damnificados o repartiendo despensas, el aparato institucional exhibe su precariedad y se refugia en la retórica moral.
La llamada “solidaridad nacional” se convierte, entonces, en un mecanismo de legitimación. Se utiliza como coartada para encubrir la falta de infraestructura hidráulica, la corrupción en los contratos de obra pública, la desinversión en protección civil, la ausencia de programas permanentes de formación, organización y capacitación comités de protección civil por comunidad y los recortes presupuestales que dejaron sin fondos a los organismos encargados de atender emergencias.
Lo más grave es que la lógica neoliberal —que prioriza la estabilidad macroeconómica y el pago de deudas ilegítimas, sobre el gasto social— sigue viva, incluso bajo gobiernos que se dicen progresistas o transformadores.
Durante los sexenios recientes, los programas sociales han crecido, sí, pero las capacidades institucionales se han debilitado. Los fondos para desastres naturales fueron eliminados en nombre de la eficiencia y la transparencia, pero no se crearon estructuras reales que sustituyeran esa capacidad de respuesta.
Y cuando llega el desastre, el Estado pide ayuda… al pueblo (léase que los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial y los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, forman centros de acopio.)
Desde la mirada progresista, este fenómeno revela una contradicción de clase: el costo del desastre lo paga siempre el trabajador, el campesino, el habitante de las colonias populares.
Las comunidades responden, como siempre lo han hecho. En las calles inundadas, en los pueblos aislados, surgen las verdaderas redes solidarias: vecinos que comparten comida, jóvenes que organizan brigadas, colectivos que abren refugios.
Esa es la solidaridad real, la que nace desde abajo, no la que se utiliza como recurso retórico desde el poder.
Si queremos hablar en serio de una transformación, debemos empezar por devolverle al Estado su función original: ser el garante del bienestar colectivo, no el vocero de la caridad popular.
De nada sirve un gobierno que presume cercanía con el pueblo si, al momento de la catástrofe, depende del mismo pueblo para suplir su ineficiencia. Recordemos, la crisis fiscal del Estado capitalista no es un accidente: es su condición permanente. Pero eso no significa resignarse. Significa asumir que, sin un poder popular organizado, consciente y con formación ideológica, el Estado seguirá siendo rehén de sus limitaciones y portavoz de su propia precariedad.
La verdadera transformación no se mide en discursos ni en cifras de “reducción de la pobreza”, sino en la capacidad de una nación para responder colectivamente —desde la estructura estatal y desde la organización popular— ante la adversidad.
Porque la solidaridad es una virtud del pueblo, no una excusa del gobierno.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad del autor