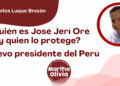Una vez, junto con otros compañeros, fui delegado efectivo por Tamaulipas, al segundo congreso nacional de la Juventud Comunista de México, o Jotacé, como le decíamos. Me acompañaba mi primo Manuel, delegado invitado.
No era nuestro primer viaje a la capital del país. Iniciábamos nuestra juventud, ambos teníamos veinte años.
A la inauguración del congreso, en el teatro de Los Insurgentes, asistió la plana mayor del Partido Comunista de México. Pendones y destellantes banderas rojas. Entusiasmo no pagado. Hoz y Martillo: el brillo de la fragua no extinguida. Delegados de países socialistas…
Himnos.
Y Sonrisas jóvenes con la posibilidad de alzar el vuelo aun con las comisuras adoloridas.
Recuerdo a Martínez Verdugo, a Enrique Semo, Pablo Gómez, Gerardo Unzueta, entre muchos otros. (A Gerardo, luego lo conocería mejor, hasta llegar a ser el presentador de su delicioso libro, ‘La Grande y el Diablo’t; muchos, muchos años más tarde en Tampico y porque, sorprendentemente, él así lo pidió: Quiero que sean Gloria o Arturo, dijo a los organizadores. Gloria me cedió el honor). Unzueta era tampiqueño, fuera por azar y brevemente.
En una vieja foto en blanco y negro, estamos mi primo y yo, muy serios, a la entrada del teatro de Los Insurgentes. La miro y no puedo creer que alguna vez hayamos sido tan jóvenes. Hasta siento, otra vez, miedo.
Era mil novescientos sesenta y siete. Siglo veinte. Ya pasó demasiado tiempo.
El congreso en sí, se realizó en un horrendo salón de fiestas a un costado del parque del
Seguro Social. Parecía que éramos muchos. Qué éramos todos. Juntos teníamos la indescriptible sensación de que estábamos participando de algo importante. Algo que nos incumbía personal y colectivamente, aunque algunos no tuviéramos claro lo qué. Una de esas, pocas, emociones que muy pocas veces se tienen en la vida.
Habían acaecido los sucesos de la Universidad de Michoacán donde continuaba un ambiente represivo. En un descanso, una joven chaparrita, proveniente de tal universidad y yo, aprovechando un espontáneo guitarrista, nos pusimos a cantar a voz en cuello una canción de moda entonces… «Las rejas no matan»;.
Marco Leonel Posadas, con rostro fiero -su cabeza semejaba una cabeza Olmeca-, había nacido acá, crecido en el Cascajal, teorizado por las noches en una banca de la plaza de armas mientras en el Globito sonaba Billy Haley, ahora presidía el evento como encargado que era de la JCM Nacional.
Allí escuché por vez primera los nombres de Perelló, El Pino de la Roca, Gamundi, Eduardo Valle, Guevara Niebla, La Tita -otros que no recuerdo- y escuché sus alegatos apasionados e inteligentes.
En realidad -y aunque pueda sonar bobo- así lo recuerdo: tuve la certeza de que estaban anunciando que algo importante para la vida política mexicana sucedería pronto. Y sucedió.
Sucedió al año siguiente. 1968. Y ya es historia.
El Partido nos había hospedado en un hotel cercano al sitio del evento; era un hotel de paso y toda la noche subían y bajaban parejas. Dije a mi primo Manuel: Vamos a cambiarnos de hotel, yo lo pago. El primo dudó: ¿Estará bien? Aprovechamos la hora de la comida para realizar el cambio y, solos los dos, nos fuimos caminando rumbo al centro con nuestras mochilas. Nadie nos vio pues los otros compañeros habían decidido permanecer en el local del congreso. Zumbaban los coches y golpeaban los humos.
Entramos a un hotel a una cuadra de la avenida Juárez. Un viejo español estaba tras el mostrador, otro igual sentado en un sillón, conversaban con esa jerga ininteligible de los viejos españoles de puro prendido a la boca y añejas flemas prendidas en la garganta.
Dejamos las maletas, salimos a comer, comenzamos a beber cerveza. Ya no volvimos esa tarde al congreso. Manuel estaba muy mortificado. No recuerdo a qué hora de la noche o la madrugada volvimos al hotel.
Es curioso como a veces la historia marcha breve a tu lado. Muchos años después, me enteré -no recuerdo en qué libro- de que ese hotelito fue utilizado en los setenta por la dirección federal de seguridad para llevar, como primera parada, o precalentamiento, a sus víctimas participantes de movimientos políticos de izquierda. Muchos, muchas, claro, no volverían a aparecer vivos…
Esto me lleva a pensar en aquel Congreso de la JCM, en cuántos de aquellos jovencitos y muchachas que estaban ahí sonriendo hacia afuera, cumpliendo un acto disciplinario y esperanzador, en unos pocos años iban a abandonar el Partido y optar por la lucha armada.
Lucha en la que con una simpleza casi obscena habrían de dejar sus prometedoras vidas asesinados por el estado. Por el mierda de estado mexicano que padecimos tantos años.
Ya en aquel congreso, el segundo y creo que el último, al menos el Partido lo dejó claro: “Las condiciones no están dadas… No es el momento…” Bien por el Partido. Pero ¿quién en aquel enjambre de zumbantes jovencísimos estaba dispuesto a creerlo?
Y el Partido nunca tuvo el don de saber hablar con los jóvenes.
Recordé todo esto. Luego escribí:
Cuando te haces viejo piensas que ha llegado el tiempo de enseñar a los jóvenes. El asunto
es que, cuando fuiste joven, pensaste que era el tiempo de enseñar a los viejos. Pero verdad
es que, en ambos tiempos, separados por décadas de lo que sea, las aulas permanecen desiertas. ¿Qué mierda o qué fortuna?
Escribo estas líneas como la continuación de un diálogo largo sostenido a medias conmigo no sé desde cuándo, tal vez desde la adolescencia.
Luego, cuando completaba los veinte, junto con otros compañeros fui elegido delegado estatal al Segundo Congreso Nacional de la Juventud Comunista de México. Mi elección, lo sé, no fue muy bien recibida por la dirigencia local del Partido (Tiempo después y con igual argumento, inmadurez, me impidieron un viaje a Cuba). –Creo que he escrito esto mil veces y hasta a la ficción lo he trasladado–. ¿Tanto me dolió saberlo? No lo sé.
Lo que sí sé, hoy mejor que nunca, es que los viejos tenían razón: Yo era frívolo e irresponsable.
A los dieciocho, poseía más conocimientos políticos y literarios que cualquier chico de mi edad en el entorno de la infernal provincia que habitaba, pero…
¿Y la conciencia, mi buen? ¿La conciencia real? Por décadas volvía a escuchar la pregunta de David Martínez Jalomo, muerto hace muchos años, mientras a lo lejos vemos las luces de barcas pesqueras y adentro de Los Pinitos, bailan la madrugada putas y petroleros.
Para un joven obrero de 19, 20 años que no había concluido la secundaria, que dibujaba ‘tan bonito’ y podía decir de memoria casi toda ‘Tabaquería’; pero aún no podía terminar la lectura del Manifiesto ¿qué significaba la conciencia?
A ver… Responde ahora, cabrón.