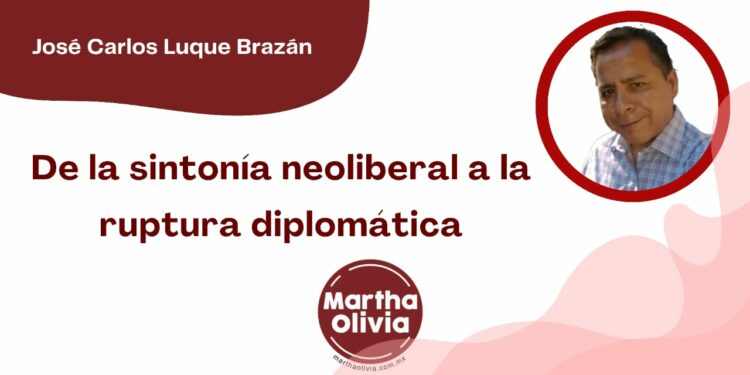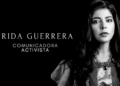Resumen: La ruptura diplomática entre México y Perú tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022 constituye un punto de inflexión en la política latinoamericana contemporánea. Lejos de ser un episodio bilateral aislado, este conflicto expresa la colisión entre dos proyectos históricos y civilizatorios: de un lado, el resurgimiento de una democracia popular y soberanista representada por la Cuarta Transformación en México; del otro, la persistencia de un orden oligárquico-tecnocrático y excluyente consolidado en el Perú postfujimorista. La reacción peruana frente a la postura mexicana —incluyendo el retiro de embajadores y el deterioro total de las relaciones diplomáticas— debe leerse como mecanismo de restauración de un régimen que percibe la irrupción plebeya como amenaza estructural, y que busca alinearse con la restauración hemisférica conservadora encabezada por Estados Unidos en la era Trump. A partir de una perspectiva histórico-estructural y del análisis crítico de categorías como soberanía popular, legitimidad democrática y colonialidad del poder, el artículo sostiene que la ruptura bilateral funciona como síntoma y catalizador de la transición post-neoliberal latinoamericana. La disputa no es coyuntural, sino constitutiva: pone en tensión dos concepciones antagónicas de democracia —una plebeya y redistributiva; otra elitista, securitaria y tecnocrática— así como dos modelos regionales de inserción internacional: la autonomía estratégica y la dependencia alineada. La experiencia México–Perú muestra que la política latinoamericana ha reingresado en un ciclo de alto conflicto donde las fronteras entre política interna y diplomacia se disuelven y donde la soberanía vuelve a ser objeto de disputa real. En consecuencia, la ruptura no representa un cierre, sino el inicio de una fase en que la voluntad popular y la integración latinoamericana serán nuevamente terreno de batalla en la construcción del orden hemisférico del siglo XXI.
Palabras clave: México; Perú; diplomacia; soberanía popular; Cuarta Transformación; Pedro Castillo; crisis democrática; colonialidad; geopolítica latinoamericana; restauración hemisférica.
Introducción
Durante tres décadas, Perú y México coexistieron bajo una convergencia silenciosa sustentada en la matriz neoliberal continental. Esa compatibilidad se quebró en 2018 cuando México, con la Cuarta Transformación, abandonó la gobernanza tecnocrática y reactivó un proyecto popular-soberanista. La caída de Pedro Castillo intensificó la transición desde la cooperación pragmática hacia un conflicto abiertamente ideológico, culminando en la ruptura diplomática peruano-mexicana (2025). Este trabajo propone una lectura estructural: la crisis no nace con Castillo, ni con el asilo otorgado por la Embajada de México en Perú a la ex premier Betsy Chávez, las diferencias son de mayor calado, son ideológicas, son proyectos políticos antagónicas y tienen que ver con la reaparición del pueblo como sujeto político en la región, lo cual asusta a las élites oligarcas chupacabras de la región como la peruana, atrincherada hoy en día en el Congreso y controlando desde ese lugar al presidente de la república del Perú.
La ruptura diplomática entre México y Perú a raíz de la destitución del presidente peruano Pedro Castillo en diciembre de 2022 constituye uno de los episodios más ilustrativos del reacomodo geopolítico e ideológico que atraviesa América Latina en las primeras décadas del siglo XXI. Este evento, que culminó en la suspensión y posterior ruptura de relaciones diplomáticas en 2025, con el asilo a Betsy Chávez, no puede ser comprendido únicamente como un desacuerdo coyuntural entre dos gobiernos ni como el resultado mecánico de una divergencia en la interpretación jurídica de una crisis interna. Más bien, expresa un quiebre estructural: el fin de una era marcada por la sintonía neoliberal tecnocrática y el surgimiento de un nuevo ciclo de disputa por la legitimidad política, la soberanía popular y el sentido histórico del Estado en la región.
Durante casi treinta años, tanto México como Perú transitaron coordenadas convergentes. A pesar de sus profundas diferencias históricas, sociales y culturales, ambos Estados se alinearon en torno a las premisas fundamentales del neoliberalismo regional: privatización, subordinación de la política a los mercados, desideologización del discurso público, reducción del Estado a funciones gerenciales y, sobre todo, un consenso tácito según el cual la estabilidad democrática debía sostenerse mediante la desactivación del conflicto social. Este período produjo una suerte de “paz fría” entre ambos países, sostenida no por afinidad ideológica profunda, sino por la comodidad de compartir el mismo horizonte doctrinario. El principio organizador era claro: la gobernabilidad es compatible con la desigualdad estructural, siempre y cuando la democracia se mantenga confinada a los procedimientos electorales y no irrumpa como ejercicio de poder popular.
Esa arquitectura comenzó a resquebrajarse a partir de 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación en México. La elección de Andrés Manuel López Obrador inauguró un ciclo de repolitización estatal que implicó revalorar el papel del Estado en la distribución del ingreso, cuestionar abiertamente la tecnocracia como élite gobernante, reactivar símbolos históricos ligados al cardenismo y al nacionalismo económico, y reinstalar la noción de soberanía popular como eje de la legitimidad democrática. México, en términos gramscianos, dejó de sostener el bloque histórico neoliberal y se proponía construir una hegemonía alternativa basada en el mandato social y en la reivindicación del pueblo como sujeto político.
Esta transformación tuvo consecuencias regionales inmediatas. El giro neocardenista mexicano introdujo un elemento de disonancia en un continente que, hasta entonces, había naturalizado el consenso neoliberal como única gramática posible. Países como Perú, gobernados por élites tecnocrático-oligárquicas-chupacabras, profundamente entrelazadas con el capital financiero global y con la lógica de seguridad hemisférica estadounidense, percibieron el cambio mexicano no como una variación normal del ciclo político, sino como una amenaza ontológica y geopolítica. Lo que estaba en juego no era solo un cambio programático, sino la reaparición de un horizonte político que muchos sectores de poder habían considerado desterrado: el pueblo gobernando desde sus propias referencias morales e históricas, no desde la tutoría tecnocrática-oligárquica ni desde el tutelaje internacional.
Ese conflicto latente adquirió forma concreta con la elección de Pedro Castillo en Perú en 2021. Castillo, maestro rural, campesino, dirigente sindical y hombre de la sierra andina, no representó únicamente un proyecto de izquierda heterogéneo y programáticamente limitado; representó, sobre todo, el ingreso del sujeto subalterno al aparato estatal. Su triunfo electoral constituyó lo que Boaventura de Sousa Santos denominaría un “evento epistémico”: la irrupción de un actor históricamente excluido que, más allá de sus limitaciones políticas, encarna una ruptura simbólica intolerable para el orden oligárquico.
La rápida desestabilización de su gobierno —no solo mediante estrategias parlamentarias y judiciales, sino también a través de un cerco mediático y económico persistente— evidencia que lo que estaba en disputa no era únicamente un programa político, sino la legitimidad del sujeto social que gobernaba. La caída de Castillo, leída en clave histórica, expresa la persistencia de lo que Quijano (2000) denominó “colonialidad del poder”: la estructura racial-clasista que restringe el ejercicio real de la democracia en sociedades latinoamericanas profundamente estratificadas.
Cuando México expresó su preocupación respecto a la destitución y detención del presidente Castillo y otorgó asilo a miembros de su familia, actuó no solo dentro de su tradición diplomática histórica —la cual combina los principios de no intervención con la defensa del derecho de asilo y la solidaridad antifascista y anti-autoritaria—, sino también desde una comprensión contemporánea de la soberanía popular. Para el gobierno mexicano, la ruptura institucional en Perú no podía ser leída exclusivamente bajo la óptica formalista, sino en relación con su dimensión social, popular y racializada.
La reacción peruana fue inmediata y progresiva: declaraciones agresivas, retiro del embajador en México, acusaciones de injerencia, creciente uso del lenguaje securitario, y finalmente, en 2025, la ruptura formal de relaciones diplomáticas. Este desenlace debe ser entendido como un acto doble: disciplina interna y disciplina hemisférica. Internamente, buscaba afirmar la autoridad de un gobierno desacreditado y resistido en amplias regiones del país; externamente, revalidar la subordinación geopolítica de Perú a los intereses estratégicos de Estados Unidos, particularmente en un contexto marcado por el retorno de Donald Trump y la reactivación de una doctrina de contención y castigo hacia proyectos populares latinoamericanos.
La ruptura diplomática, en este sentido, no es un episodio aislado ni una anomalía. Es el síntoma visible de una transición de época: el paso de un continente que funcionó bajo la 4 hegemonía neoliberal a uno donde se reactiva la lucha por el sentido de la democracia, la soberanía y el Estado. Como sostuvieron Levitsky y Ziblatt (2018), las democracias contemporáneas no colapsan solamente mediante tanques, sino mediante dispositivos institucionales que erosionan el poder popular desde dentro. México y Perú representan polos opuestos de esa tensión: mientras uno amplía los márgenes de la democracia social, el otro restringe la democracia real para preservar jerarquías históricas.
En términos mariateguianos, nos encontramos nuevamente ante el dilema entre creación heroica y restauración conservadora. México intenta construir una vía propia, enraizada en su memoria cardenista y en su pueblo. Perú defiende, a través de sus élites, un orden que teme cualquier irrupción plebeya. Entre ambos proyectos, la ruptura diplomática no es un accidente: es una manifestación necesaria de la incompatibilidad entre dos temporalidades históricas.
Marco teórico. El análisis articula cuatro ejes:
La comprensión de la ruptura diplomática entre México y Perú exige abandonar los enfoques simplistas que la reducen a un diferendo entre mandatarios o a un exceso retórico coyuntural. Esta fractura solo se entiende plenamente si se inserta en la transformación profunda del campo político latinoamericano posterior a la larga hegemonía neoliberal. Por más de tres décadas, el continente organizó su vida económica, institucional y simbólica alrededor de un principio estructural: la política debía subordinarse a los mercados y el conflicto social debía ser gestionado, no expresado. Los Estados fueron progresivamente colonizados por élites tecnocráticas y el pueblo fue confinado a la condición de espectador electoral. En este contexto, tanto México como Perú fueron territorios donde la reproducción del neoliberalismo parecía garantizada: el primero, a través de una transición pactada entre fuerzas partidarias que coincidían en el horizonte de modernización gerencial; el segundo, bajo la continuidad del legado fujimorista, que instaló una matriz autoritaria, empresarial y tecnocrática eficiente para neutralizar aspiraciones redistributivas.
Sin embargo, la irrupción de la Cuarta Transformación en México en 2018 alteró el paisaje. La victoria de un proyecto político que reivindica la soberanía popular, el papel activo del Estado en la justicia social y la autonomía regional, constituye una ruptura epistemológica con la gramática neoliberal. En términos gramscianos, supuso el inicio de una crisis orgánica del bloque histórico previo: lo que parecía una estructura sólida reveló grietas y contradicciones, y los sectores subalternos reaparecieron como actores históricos. A diferencia de otros ciclos progresistas latinoamericanos, la transformación mexicana no nació como alianza de élites con sensibilidad social, sino como un proceso de larga acumulación plebeya que reclamó el Estado desde abajo. Su propuesta de “primero los pobres”, más que una consigna distributiva, funciona como principio de reorganización de la legitimidad política. Ello resignifica la democracia no como procedimiento sino como mandato social, y coloca la figura del pueblo, no del tecnócrata, en el centro del sistema político. Perú, por el contrario, representa la cristalización extrema del proyecto contrario: la consolidación de un orden donde la democracia es permitida mientras no altere el patrón de dominación. La teoría del autoritarismo competitivo resulta útil para entender este sistema, pues combina estructuras electorales con mecanismos sofisticados de disciplinamiento judicial, mediático y económico. En ese país, la tecnocracia no es solo un sector profesional, sino una clase 5 dirigente formalizada que monopoliza la legitimidad del saber y el derecho a decidir. La política se acepta como ritual, pero la capacidad de gobernar permanece reservada para quienes comparten capital cultural, racial y económico con la élite limeña.
Es en este contexto que la elección de Pedro Castillo adquiere sentido histórico. Su triunfo no representó la victoria de un programa perfectamente articulado, sino el ingreso de un cuerpo social excluido al centro del Estado. Como señalaron Quijano y Mariátegui en sus respectivos momentos, la cuestión del poder en sociedades coloniales no puede disociarse de las jerarquías raciales y territoriales. Castillo encarnaba la presencia física de la sierra, del campesinado, de la educación pública rural, del sindicalismo magisterial. La resistencia a su gobierno no fue meramente política: fue racial, de clase y geocultural. Lo que se consideró intolerable no fue una ley propuesta, sino el hecho mismo de que el pueblo profundo estuviera sentado en Palacio. Eso explicaría por qué el desmontaje de su gobierno fue tan acelerado, tan transversal en las élites y tan acompañado por narrativas que lo infantilizaban o patologizaban. La política peruana actuó como si hubiese ocurrido una profanación del espacio del poder.
Mientras tanto, México observó este proceso desde una lógica distinta. Su política exterior ya no estaba regida por la combinación tradicional de prudencia diplomática, cálculo estratégico y no intervención entendida como neutralidad moral. La Cuarta Transformación ha reinterpretado la tradición mexicana de asilo y de defensa de la autodeterminación, vinculándola con una concepción ética del poder y del compromiso con la dignidad popular continental. La reacción mexicana frente al derrocamiento de Castillo fue coherente con una visión en la que la legitimidad no descansa únicamente en el procedimiento formal, sino también en la voluntad de las mayorías y en el respeto a la dignidad social de quienes históricamente han sido excluidos. Esta posición, aunque jurídicamente sobria, operó como recordatorio incómodo para un país donde la soberanía popular ha sido sistemáticamente restringida por élites civiles y militares.
Cuando el Perú reaccionó acusando a México de injerencia, el argumento jurídico ocultó dimensiones más profundas. La tensión no puede explicarse sin considerar el momento hemisférico marcado por el retorno de Trump y la recuperación de formas discursivas y prácticas de dominación imperial clásica. Bajo este clima, demostrar alineamiento geopolítico se volvió fundamental para ciertos gobiernos latinoamericanos. Perú, carente de legitimidad interna tras la represión en el sur andino y urgido por reconstruir autoridad, encontró en el enfrentamiento con México una oportunidad para reafirmar orden doméstico y disciplina internacional. En ese movimiento puede observarse el eco de lo que Rivera Cusicanqui identifica como la reacción oligárquica frente a cualquier irrupción descolonizadora: una respuesta que apela a la fuerza y al discurso del “orden” para restaurar privilegios amenazados.
Desde esta perspectiva, la ruptura diplomática es menos una anomalía que un desenlace lógico de dos trayectorias históricas divergentes. México y Perú ya no compartían un mismo horizonte normativo ni el mismo concepto de democracia. Para uno, el pueblo es sujeto y fuente de legitimidad; para el otro, el pueblo es objeto de administración y, llegado el caso, de sospecha. Para uno, la soberanía se ejerce como capacidad de decidir sobre el propio destino, incluso a riesgo del conflicto con el Norte; para el otro, la soberanía es retórica que 6 debe ser compatible con la subordinación estratégica. Para uno, la redistribución es justicia; para el otro, distorsión peligrosa. Mientras México reabre el repertorio histórico de lo nacional-popular, Perú reafirma el repertorio oligárquico que teme al pueblo movilizado.
Es, pues, una colisión de mundos normativos. No solo dos proyectos de Estado, sino dos ideas de humanidad social: la que asume que el pueblo tiene derecho a gobernar, y la que sostiene que el pueblo debe ser representado solo por quienes comparten cierto linaje social y cognitivo. La ruptura diplomática cristaliza la crisis del consenso neoliberal en el continente, pero también anuncia el retorno de una pregunta que se creía clausurada: ¿quién tiene derecho a hacer historia?
México: giro neocardenista y retorno de lo popular
Siguiendo la tradición cardenista —“la riqueza no debe ser patrimonio exclusivo de unos cuantos” (Cárdenas, 1938)— México renegoció su lugar en la región y en el sistema-mundo. El lenguaje cambió: “Primero los pobres”, dejó de ser eslogan para convertirse en mandato constitucional y diplomático. Para comprender el lugar que México ocupa en la disputa política latinoamericana actual, resulta imprescindible reconocer que el país experimentó, a partir de 2018, un quiebre histórico de larga duración. La llegada de la Cuarta Transformación no constituyó simplemente una alternancia electoral ni un relevo administrativo dentro del ciclo tecnocrático neoliberal; fue la reapertura de una tradición de poder popular y soberanía estatal que parecía definitivamente clausurada con las reformas estructurales y la consolidación del régimen neoliberal entre los años ochenta y dos mil. El triunfo del proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador debe interpretarse como la emergencia de una temporalidad distinta, en la que la política dejó de estar subordinada al mercado y el Estado recuperó su sentido republicano, distributivo y protector de intereses nacionales y populares.
Este giro puede caracterizarse, en términos históricos e ideológicos, como un retorno al cardenismo en clave contemporánea. No se trata de una copia nostálgica, sino de una reactivación creativa de los principios esenciales del cardenismo: soberanía energética, justicia social, protagonismo campesino, defensa de los bienes nacionales, autonomía frente a Estados Unidos y centralidad del pueblo como sujeto constituyente. La etiqueta “neocardenismo” resulta pertinente porque captura esa síntesis entre memoria y proyecto: el cardenismo fue resignificado no como pieza museográfica, sino como horizonte de lucha para el siglo XXI. En lugar de imitar el pasado, la Cuarta Transformación lo reinterpreta como reserva histórica de legitimidad y como punto de partida para reconfigurar la relación entre Estado, sociedad y economía.
El retorno de lo popular fue, en este sentido, el corazón del nuevo ciclo mexicano. El pueblo dejó de ser un concepto decorativo y recuperó su densidad política. En lugar de ser invocado solo en ceremonias cívicas o campañas electorales, se convirtió en actor permanente de la toma de decisiones. La noción de “primero los pobres” no fue una consigna electoral, sino una redefinición normativa de la función del Estado. Significó reorientar prioridades presupuestales, reconstruir el tejido institucional orientado al bienestar, recuperar la política social como instrumento de dignificación y no como mecanismo clientelar, y devolver capacidad material a los sectores históricamente excluidos.
Pero este retorno de lo popular no se expresó únicamente en políticas sociales. Tuvo un correlato simbólico profundo: la dignificación de la gente común, la deslegitimación de la élite tecnocrática como clase moral y la reivindicación de saberes populares, culturales e históricos que habían sido sistemáticamente despreciados por el imaginario neoliberal. La figura del presidente como representante de un México profundo —popular, mestizo, comunitario, rural y urbano proletario— operó como ruptura con el modelo aspiracional tecnocrático que asociaba la legitimidad con la cercanía al mercado, al capital trasnacional, a los organismos financieros y a los códigos globalizados de consumo y distinción. El poder dejó de vestirse de traje extranjero para volver a hablar en clave nacional.
Este proceso no estuvo exento de conflictos. La reacción de las élites económicas, mediáticas e intelectuales fue intensa desde el primer día. No se trataba solo de diferencias ideológicas; lo que estaba en juego era la pérdida de monopolio sobre el sentido legítimo de la política. El neoliberalismo había logrado instalar una moral según la cual gobernar significaba administrar eficientemente la desigualdad, gestionar la pobreza y garantizar el funcionamiento libre de los mercados. La Cuarta Transformación exhibió el carácter antidemocrático de esa moral y la reemplazó con una ética del cuidado, la redistribución y el reconocimiento del pueblo como sujeto con capacidad histórica.
La recuperación de la soberanía fue otra dimensión estructural de este giro. En un mundo marcado por la presión geopolítica de Estados Unidos, China y los mercados globales, México decidió reconstruir márgenes de autonomía. La prioridad energética nacional — particularmente la defensa de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad— fue central, no solo como política económica sino como declaración de principios. La energía fue entendida como bien público y como columna vertebral de la soberanía, no como mercancía. La apuesta por soberanía alimentaria, el impulso a la autosuficiencia en sectores estratégicos y el fortalecimiento del salario mínimo formaron parte de ese mismo impulso.
Esta decisión implicó una redefinición de la relación con Estados Unidos. A diferencia del modelo subordinado del periodo neoliberal, México apostó por una relación pragmática: cooperación donde fuese necesaria, pero defensa firme de intereses esenciales. Esta combinación irritó a sectores del poder estadounidense acostumbrados a la subordinación automática del vecino del sur. Al mismo tiempo, reforzó la legitimidad interna del proyecto: la defensa de la soberanía fue percibida por amplios sectores sociales como recuperación del orgullo nacional y afirmación del derecho a decidir el propio destino. La soberanía dejó de ser un concepto vacío para volver a ser experiencia colectiva.
Este giro soberano tuvo correlato en la política latinoamericana. México recuperó su tradición internacionalista y su vocación latinoamericanista, convirtiéndose de nuevo en referente moral en defensa del derecho de asilo, la autodeterminación de los pueblos y la integración regional basada en solidaridad y cooperación. La postura frente a la destitución de Pedro Castillo y la defensa del derecho de su familia al asilo fueron coherentes con esa tradición y no un gesto aislado. Fue continuidad del legado de Cárdenas frente a los exiliados republicanos españoles, de México frente a las dictaduras del Cono Sur, y de su política exterior fundada en principios antes que en conveniencias coyunturales.
El retorno de lo popular en México enfrentó, sin embargo, resistencias internas de carácter estructural. La oposición mediática, empresarial y partidista no buscó únicamente debatir políticas, sino deslegitimar la presencia del pueblo en el Estado. De allí surgió la narrativa del “populismo” como acusación moral y no como categoría analítica. Para sectores dominantes, la democratización profunda del Estado parecía ilegítima por naturaleza. La reacción fue un intento de restauración simbólica: reimplantar la idea de que solo ciertos sectores —educados en universidades específicas, poseedores de capital económico y cultural— tienen derecho a gobernar. La polarización fue, por tanto, efecto del desplazamiento de privilegios más que efecto de discursos divisivos.
El proyecto neocardenista no solo avanzó en materia social y económica; reconfiguró la cultura política del país. La idea de pueblo como sujeto colectivo volvió a tener honor. La esperanza dejó de ser emoción individual para convertirse en fuerza pública. La ciudadanía dejó de ser espectadora y se convirtió en agente. La noción de Estado social como instrumento de dignidad se restauró. Este cambio cultural es quizá el legado más profundo, porque trasciende coyunturas y administraciones. No se trata únicamente de programas, sino de una revolución moral democrática.
Todo ello explica por qué la postura mexicana frente al Perú no fue casual. No se trató de afinidad personal con Castillo ni de confrontación gratuita con un gobierno extranjero. La defensa del orden democrático y de la soberanía popular en el Perú fue extensión natural de la filosofía de gobierno. Quien reconoce al pueblo como fundamento interno no puede volverse indiferente cuando, en un país hermano, ese pueblo es silenciado mediante mecanismos de exclusión oligárquica. El gesto mexicano fue coherencia ética antes que cálculo estratégico. Y esa coherencia constituyó una amenaza simbólica para quienes — como las élites peruanas— temen que el pueblo latinoamericano se reconozca mutuamente como sujeto continental de transformación.
Al mismo tiempo, el giro neocardenista abrió un nuevo horizonte para la integración latinoamericana. Si en el pasado México fue visto como ancla del Norte global en la región, hoy reaparece como puente y como referencia moral, recordando que la integración puede nacer tanto desde los Estados como desde los pueblos. La diplomacia popular, encarnada en la empatía con los sectores subalternos de la región, reemerge como principio articulador. México no solo mira hacia otros gobiernos; mira hacia las mayorías latinoamericanas, hacia territorios indígenas, comunidades migrantes, movimientos feministas, sectores obreros y juventudes organizadas. Esa mirada es, en sí misma, acto geopolítico.
En suma, el giro neocardenista mexicano no puede reducirse a un conjunto de medidas gubernamentales. Es un cambio de época, una refundación ética y política que reintrodujo lo popular en el centro del Estado, resignificó la soberanía, reestableció el papel del Estado social y confirmó que la democracia no puede existir sin el pueblo. Este retorno de lo popular, más que un fenómeno nacional, es parte de un ciclo continental. Y es precisamente esa condición la que explica por qué la ruptura con Perú fue inevitable: donde el pueblo despierta, la oligarquía tiembla. México no provocó la crisis; la nombró.
El desafío futuro será consolidar ese horizonte. El neocardenismo ha inaugurado una ruta hacia la justicia social y la autonomía. Para que ese rumbo perdure, deberá traducirse en instituciones duraderas, memoria política y cultura democrática capaz de resistir intentos restauradores. El pueblo mexicano ha recuperado su lugar; ahora deberá defenderlo frente a los embates que vendrán. La historia demuestra que cada conquista popular es seguida por una reacción. Pero también muestra que, cuando un pueblo decide despertar, ningún poder logra devolverlo al silencio.
Perú: restauración neofujimorista y miedo al pueblo
El Perú post-Fujimori consolidó una democracia tutelada, donde las élites definen los límites de la participación popular. La elección de Castillo expresó el ingreso del sujeto rural-andino al Estado. Su destitución confirmó la resistencia oligárquica a esa democratización social. La represión de las protestas en Puno y Ayacucho (2022-2023) —con fuerte componente racializado— revela una soberanía invertida: el Estado protege a las élites y se militariza frente a las regiones indígenas. Como advirtió Mariátegui (1928), “la cuestión del indio es la cuestión de la tierra”. En el siglo XXI, también es la cuestión del poder.
La ruptura diplomática no solo opera como síntoma de la crisis orgánica del neoliberalismo latinoamericano; también expone las tensiones profundas entre dos formas de entender el ejercicio de la soberanía, la autoridad política y la relación entre Estado y sociedad. De un lado, México asume que la democracia no es únicamente un procedimiento, sino un proyecto histórico de ampliación del campo de derechos y de incorporación progresiva de sectores previamente excluidos. Del otro, Perú mantiene una concepción restringida, en la cual la democracia es compatible con la exclusión efectiva de mayorías sociales, siempre que estas mayorías puedan votar pero no necesariamente gobernar. Este dislocamiento conceptual, más que retórico, es estructural: refiere a dos proyectos civilizatorios distintos en pugna por la definición de legitimidad en el siglo XXI.
El ascenso de la Cuarta Transformación en México vuelve inteligible un proceso que podría denominarse recuperación de la dimensión popular de la soberanía. Frente a la tecnificación de la política y la fetichización del experto, el proyecto mexicano reivindica la experiencia popular como núcleo de la decisión colectiva. Esta revalorización del saber comunitario, de la historia nacional y de la memoria social no opera como nostalgia, sino como fuerza instituyente. Supone aceptar que la racionalidad neoliberal no agotó las posibilidades del Estado ni de la nación. Allí donde el paradigma gerencial veía obstáculos, la lógica republicano-popular identifica oportunidades para reconstruir un pacto social basado en inclusión y dignidad. La recuperación del petróleo como símbolo y como política, la expansión de programas de bienestar universales, la confrontación con monopolios mediáticos y la afirmación de la soberanía alimentaria y energética son parte de ese giro que transforma la función del Estado y su relación con la ciudadanía.
En contraste, la élite peruana, sobre todo aquella formada en las lógicas del Consenso de Washington, interpreta cualquier experimento redistributivo o soberanista como regresión o amenaza. El miedo a la transformación social se ha arraigado tan profundamente que la mera posibilidad de un proyecto popular genera mecanismos automáticos de neutralización. La caída de Castillo mostró que la institucionalidad peruana, lejos de ser neutral o republicana, opera como dique frente a la movilización popular y como escudo para preservar jerarquías. No fue la figura individual el problema, sino lo que representaba: la entrada al palacio de 10 gobierno de un sujeto histórico que, para las élites, pertenece más al campo que al Estado, más a la tierra que a la ley, más al sindicato que a la tecnocracia. En ese choque simbólico, se evidencia que la república peruana, pese a su retórica modernizadora, sigue resolviendo conflictos políticos mediante dispositivos heredados del orden colonial.
La crisis resultante tomó inevitablemente dimensión internacional. México no podía aislar la situación peruana de su propia experiencia histórica de fraudes, golpes suaves y contención oligárquica. La memoria del 68, del cardenismo, de la guerra sucia, del neoliberalismo tardío y de las luchas magisteriales y campesinas atraviesa la lectura mexicana del continente. Desde esa perspectiva, la defensa del orden democrático peruano no era interferencia sino solidaridad con la voluntad popular y vigilancia crítica de los dispositivos de exclusión. El acto de otorgar asilo a los familiares de Castillo fue más que un gesto humanitario; fue afirmación de una ética política donde la democracia no se sujeta a los designios de los mercados ni a la aceptación de las élites. Para México, la democracia es un proceso social, no un mecanismo de sustitución administrativa cada cuatro años. Defenderla implica defender a quienes encarnan su potencia emancipadora.
El gobierno peruano reaccionó con hostilidad porque percibió en esa postura un cuestionamiento a su propia legitimidad. No podía tolerar que un Estado latinoamericano con peso moral, histórico y simbólico, y además con creciente influencia regional, denunciara sus mecanismos de contención social. En su respuesta, el Perú apeló a la soberanía nacional entendida como propiedad exclusiva del Estado y no como emanación del pueblo. Sin embargo, como han mostrado autores de la teoría crítica latinoamericana, esta definición estrecha de soberanía funciona como máscara para preservar la dominación interna. Cuando las élites invocan la soberanía para rechazar críticas, lo que están defendiendo no es la nación, sino su poder dentro de ella.
La tensión se profundizó cuando el clima internacional se tornó más incierto con el retorno de Donald Trump. La restauración del nacionalismo excluyente y de la doctrina hemisférica de contención exigió a los gobiernos alineados —o deseosos de ser reconocidos como aliados confiables— gestos tangibles de disciplina ideológica. En ese contexto, el ataque diplomático contra México sirvió al Perú como doble señal: hacia dentro, como prueba de autoridad frente a sectores conservadores y grupos económicos que necesitaban garantías; hacia fuera, como demostración de docilidad geoestratégica ante Washington. La ruptura diplomática operó así como ritual político, producto de la convergencia entre fragilidad doméstica, necesidad simbólica y restauración geopolítica.
La pregunta fundamental es qué expresa esta ruptura respecto al futuro político latinoamericano. La respuesta es que América Latina ha entrado en una fase donde la disputa ya no gira únicamente en torno a modelos económicos, sino alrededor del sentido mismo de la democracia y de la definición del pueblo. En un polo se ubican proyectos que reconocen la soberanía popular como fuente y como fin de la legitimidad estatal, que conciben el Estado como mediación social y que entienden el conflicto como dimensión constitutiva de la política. En el otro, se encuentran proyectos que reducen la democracia a procedimiento, que sacralizan la tecnocracia como única forma válida de conducción estatal y que, ante la irrupción plebeya, responden con criminalización, judicialización o represión.
La ruptura México–Perú se convierte así en un espejo adelantado del debate continental. Lo que está en juego no es un desacuerdo bilateral, sino la pregunta por la forma que adoptará la democracia latinoamericana en el siglo XXI. No se trata de elegir entre izquierda y derecha, ni entre populismo y tecnocracia, sino entre dos concepciones de humanidad política: aquella que reconoce dignidad política al pueblo y aquella que se la niega bajo argumentos de eficiencia, orden o supuesto progreso. Esta tensión, lejos de resolverse con la ruptura, se profundizará en los próximos años, cuando más experiencias populares desafíen los límites heredados del neoliberalismo.
El caso confirma algo que la historia latinoamericana ha mostrado reiteradamente: cada vez que el pueblo irrumpe en la escena, el orden oligárquico reacciona con fuerza. Pero también muestra algo distinto: el continente ya no está condenado a repetir pasados ciclos de restauración silenciosa. México ha puesto sobre la mesa una nueva gramática política, una que combina tradición nacional-popular con modernización social, soberanía con universalismo, memoria con futuro. Su lectura sobre el Perú no es interferencia; es advertencia. Es recordatorio de que la democracia no puede ser coartada para la exclusión y de que la estabilidad impuesta desde arriba no sustituye el derecho a la soberanía desde abajo.
En ese sentido, la ruptura diplomática anticipa el resurgimiento de una nueva agenda regional donde la pregunta central será quién define el interés nacional, quién encarna la representación legítima y quién puede hablar en nombre del pueblo. No es un conflicto terminado, sino un punto de inflexión donde dos proyectos continentales se miran frente a frente. Uno mira hacia el pasado, hacia la tutela de las élites y hacia la dependencia hemisférica. El otro mira hacia la reconstrucción de la comunidad política desde el pueblo y hacia la reconfiguración del Sur global como espacio de acción autónoma. Lo que sigue dependerá no solo de los gobiernos, sino de la persistencia de las mayorías para defender su derecho a existir políticamente.
Trump y la restauración hemisférica
El retorno de Trump fortaleció la doctrina de disciplina ideológica al sur. Se reactivó la lógica “orden vs pueblo”: se premian gobiernos alineados y se castiga cualquier proyecto autónomo. Perú buscó demostrar obediencia estratégica; romper con México fue un gesto disciplinario hacia Washington y simbólico hacia su propio electorado conservador.
Para comprender plenamente la escalada diplomática entre Perú y México es necesario situarla dentro de un marco geopolítico que trascienda las fronteras nacionales y admita que, en América Latina, las luchas internas no pueden separarse de los ciclos de poder imperial y sus mutaciones históricas. La restauración conservadora encabezada por Donald Trump en Estados Unidos —primero entre 2016 y 2020, y luego con su retorno al poder— reintrodujo en el continente una lógica cruda de control hemisférico que había permanecido parcialmente velada durante las décadas del consenso neoliberal. Bajo Trump, la política exterior hacia América Latina dejó de ocultarse detrás del lenguaje tecnocrático de “estabilidad de mercados” para volver a expresarse en términos explícitos de seguridad, subordinación estratégica y disciplina ideológica. Era el retorno de una geopolítica del garrote, pero legitimada bajo nuevos códigos emocionales y morales: defensa de la nación blanca, paranoia anticomunista reciclada, anti intelectualismo, misoginia política y un discurso antipobreza en clave meritocrática.
En este contexto, América Latina dejó de ser un espacio de retórica multilateral para convertirse nuevamente en zona de influencia directa, donde la autonomía hemisférica era considerada sospechosa y la soberanía popular en países del sur pasaba a interpretarse como amenaza para el orden. Si durante la Guerra Fría los golpes militares y las dictaduras fueron instrumentos de control, durante la restauración trumpista los instrumentos fueron híbridos: ofensiva judicial, operaciones mediáticas, sanciones económicas, presión migratoria y campañas diplomáticas selectivas encaminadas a deslegitimar gobiernos que no respondieran a las expectativas de Washington. La estrategia era clara: reinstalar una hegemonía hemisférica en un mundo que comenzaba a volverse multipolar.
La presencia de Trump se convirtió así en un vector de disciplinamiento que incentivó a gobiernos latinoamericanos a tomar posiciones más duras frente a proyectos progresistas o soberanistas. No se trataba solo de afinidad ideológica, sino de un cálculo racional: alinearse con Washington garantizaba acceso preferencial a financiamiento, respaldo de agencias multilaterales y silencio frente a violaciones de derechos humanos cuando estas fueran funcionales a la estabilidad del régimen aliado. Para gobiernos frágiles o en crisis de legitimidad, como el peruano posterior al derrocamiento de Castillo, la figura de Trump ofreció una suerte de paraguas protector simbólico y geopolítico. Mostrarse firme frente a un gobierno como el mexicano —representante de una democracia plebeya y de una diplomacia soberanista— era un modo de reafirmar lealtad y distancia respecto del “riesgo populista”.
Las élites peruanas vieron en la restauración trumpista no solo un clima internacional favorable, sino una oportunidad para consolidar su proyecto interno: la preservación del orden neoliberal, la criminalización de la protesta andina y la exclusión sistemática de sujetos populares del campo político. El retorno de Trump actuó como catalizador porque confirmó que la batalla política no era únicamente doméstica; que la defensa del statu quo peruano se inscribía en una cruzada continental por contener la expansión del igualitarismo plebeyo. La narrativa del “peligro populista” volvió a adquirir fuerza, y con ella se reactivaron discursos de defensa del mérito, del tecnocratismo como garantía de racionalidad, y del anticomunismo como reflejo moral. La geopolítica trumpista legitimó el miedo oligárquico.
México apareció, entonces, como enemigo simbólico. Su diplomacia no representaba para las élites limeñas un Estado vecino que opinaba; representaba un espejo insoportable. México demostraba que era posible gobernar desde la legitimidad popular, revitalizar la justicia social, cuestionar privilegios, reducir desigualdad y reposicionar a América Latina como actor soberano sin romper institucionalidad ni caer en autoritarismo. Ese ejemplo era peligroso: si México podía, ¿por qué no Perú? Si un maestro rural podía ser presidente, ¿quién podía garantizar que no volvería a ocurrir? La reacción peruana tuvo, pues, una dimensión preventiva: sofocar el virus democrático antes de que volviera a activarse.
La restauración trumpista también reactivó un dispositivo histórico de jerarquización racial y civilizatoria. La idea de que ciertas poblaciones —migrantes, indígenas, trabajadores rurales, comunidades afrodescendientes— son amenazas para el orden reapareció en el discurso político y mediático. La frontera sur de Estados Unidos se convirtió en laboratorio discursivo donde la figura del migrante latinoamericano fue resignificada como invasor, delincuente o carga económica. La excepción fue selectiva: las élites latinoamericanas blancas o blanqueadas, educadas en universidades estadounidenses, continuaron siendo interlocutores válidos para Washington. En ese orden moral, la figura de Castillo era inadmisible, mientras que la figura de las élites limeñas resultaba más digerible para el poder imperial. Esta dimensión racializada del orden hemisférico ayuda a explicar por qué la condena mexicana tuvo efectos tan desproporcionados en Perú: expuso la desigualdad racial sobre la cual se sostiene la democracia formal peruana.
La restauración trumpista también implicó una vuelta a la doctrina Monroe bajo nuevas narrativas. Ya no se trata tanto de contención del comunismo, sino de contención del pluralismo democrático radical, de la soberanía energética y alimentaria, y de la autonomía estratégica frente a China y el sur global. México, con su política de energía estatal, con su apuesta por la integración regional y con su cercanía diplomática a proyectos progresistas latinoamericanos, se convirtió en un representante incómodo de ese pluralismo soberano. La ruptura con Perú, entonces, sirve como advertencia hacia otros Estados: cuestionar golpes blandos o procesos de destitución ilegítimos puede tener costos diplomáticos y económicos.
Pero la restauración trumpista no solo opera desde arriba; también moviliza afectos y resentimientos sociales. Amplifica temores identitarios y utiliza la figura del pueblo como amenaza más que como fundamento. En ese clima, las élites encuentran audiencia para discursos simplistas sobre meritocracia, orden y civilización. Así, el gesto peruano de romper con México no fue un acto diplomático aislado: fue un gesto performativo dirigido a audiencias internas e internacionales para mostrar capacidad de “defensa del orden” frente a las pulsiones democratizadoras.
La pregunta que emerge es si esta restauración hemisférica será duradera o si constituye el último auge de un orden que ya no puede sostenerse. La política continental muestra signos contradictorios. De un lado, la retórica autoritaria en ascenso, el miedo al conflicto, la creciente judicialización de la política y la militarización de la seguridad pública. Del otro, una densificación del campo democrático desde abajo: movimientos campesinos, feministas, sindicales, indígenas y estudiantiles que han aprendido de la experiencia histórica y ya no son fácilmente domesticables. México encarna esta energía, mientras que Perú intenta reprimirla.
El resultado es una disputa abierta por la forma de la democracia en América Latina. No se trata únicamente de modelos de desarrollo ni de orientación económica. Lo que está en juego es si la soberanía popular puede afirmarse frente a la restauración oligárquico-imperial, o si la región volverá a ciclos de obediencia disfrazada de gobernabilidad. México apuesta por lo primero; Perú, por lo segundo. Trump, mientras tanto, representa el orden que reclama obediencia y teme la dignidad.
Así entendida, la ruptura entre ambos países es la expresión visible de una tensión profunda entre dos temporalidades históricas: la del pasado colonial-neoliberal que intenta conservar privilegios a través del miedo y la disciplina, y la del futuro democrático-popular que busca abrir espacios de justicia y autonomía. Trump no creó esa tensión, pero la aceleró. En ese sentido, su figura opera como catalizador geopolítico de contradicciones internas no 14 resueltas. El continente vive un momento liminar: la restauración convive con la esperanza, la represión con la memoria, el autoritarismo con la imaginación política.
México eligió un camino arriesgado pero emancipador: reinsertar al pueblo en el centro del Estado y asumir costos internacionales. Perú eligió otro: reforzar el orden oligárquico y alinearse ante el poder imperial, aun a costa de la legitimidad interna. La historia dirá cuál de los dos proyectos sobrevivirá. Lo cierto es que, en un continente que despierta, la restauración hemisférica tiene fecha de caducidad; ninguna doctrina imperial ha detenido para siempre la voluntad colectiva de los pueblos cuando estos deciden gobernarse
La ruptura diplomática como síntoma estructural del declive neoliberal y del ascenso de los proyectos populares
Dentro de este marco de disputas y relaciones internacionales en disputa, la decisión peruana responde a tres lógicas convergentes: a) Contención del ejemplo mexicano: evitar el contagio plebeyo de la izquierda; a) Legitimación interna de un presidente sin legitimidad, por ello es fundamental demostrar firmeza en contexto de crisis y por último; c) Alinearse con Mister Trump, adaptarse al contexto racista, neofascista y anti popular del trumpismo, ello implica construir una narrativa política de vasallaje a la corona del rey naranja. Hay que alinearse hemisféricamente.
Lo que hace el gobierno golpista peruano no es una defensa de la soberanía: es la defensa del orden oligárquico contra la soberanía popular peruana. La ruptura diplomática es un síntoma estructural de los caminos antagónicos surgidos entre Perú y México, lejos de constituir un episodio aislado o un malentendido nacido del calor político, funciona como uno de los símbolos más reveladores de la encrucijada histórica que vive América Latina. No fue una errata diplomática ni un exceso verbal; fue la expresión visible de un conflicto profundo entre dos racionalidades políticas que dejaron de poder coexistir de forma pacífica en un mismo continente. Constituye una fractura en el régimen continental de coexistencia ideológica que, durante más de un cuarto de siglo, hizo posible una convivencia tácita entre proyectos populares y proyectos oligárquicos bajo la arquitectura ideológica del neoliberalismo. Esa convivencia ya no es sostenible porque uno de los polos ha decidido abandonar el pacto de moderación tecnológica y moral que lo mantenía dentro del juego permitido, mientras el otro teme que esa desobediencia se vuelva contagiosa.
Durante el ciclo neoliberal, la estabilidad diplomática se construyó sobre un supuesto falso pero eficaz: la política podía fragmentarse en esferas aisladas, de manera que los conflictos internos nunca desbordaran las fronteras nacionales ni interpelaran los arreglos tectónicos de poder global. México y Perú —como la mayoría de los Estados latinoamericanos— aceptaron esta lógica: los cambios internos podían ser intensos, pero jamás cuestionar la arquitectura neoliberal internacional ni el régimen de subordinación estratégica a las potencias. La democracia se presentaba como un orden “sin aristas”, un mecanismo capaz de absorber la protesta social y desactivar la conflictividad histórica mediante un lenguaje de “institucionalidad” que, aunque útil para la estabilidad financiera, era incapaz de procesar demandas profundas de transformación social.
La Cuarta Transformación rompió esa ilusión. No solo reactivó la política como disputa por sentidos colectivos, sino que resituó a México en un horizonte histórico donde la soberanía popular no era una fórmula retórica sino una práctica activa. Esta politización volvió a dotar de densidad moral al Estado, y con ello alteró la gramática diplomática mexicana, devolviendo a la política exterior valores que la tecnocracia había expulsado por considerarlos peligrosos, improductivos o ideológicamente inadecuados. Frente a esta dinámica, el Perú reaccionó con un impulso de contención: no podía tolerar que un Estado vecino, con peso histórico y moral, iluminara las grietas de su propia arquitectura oligárquica.
De este modo, la ruptura diplomática debe entenderse como acto de defensa del orden interno peruano. La élite limeña comprendió que, si permitía que México actuara como referencia ética y política continental, su hegemonía local se vería cuestionada desde los márgenes y desde el centro. Un maestro rural había llegado a la presidencia; la nación profunda había hablado. La derrota de Castillo fue, para las élites, un acto restaurador; la condena mexicana, un peligro desestabilizador. La ruptura, en consecuencia, funcionó como blindaje: expulsar la mirada ajena para proteger el monopolio interno del relato y de la legitimidad. En lugares donde el poder aún descansa en la exclusión racial y territorial, las palabras del vecino pueden ser tan peligrosas como las marchas en las plazas.
Pero este episodio no se reduce a la relación entre dos países. Revela la reconfiguración global del orden democrático. América Latina atraviesa un momento de bifurcación histórica: el agotamiento de la democracia mínima —procedimental, tecnocrática, obediente— y el surgimiento de una democracia plebeya, social y conflictiva que reclama derecho no solo a votar, sino a gobernar y transformar. La ruptura diplomática representa un choque entre estas dos temporalidades. México habla desde el futuro democrático posible; Perú, desde la defensa del pasado oligárquico que teme desaparecer. Lo que se fractura no son embajadas ni protocolos; lo que se fractura es la arquitectura ideológica de un régimen que pretendió fijar para siempre los límites de lo democrático.
La estructura continental que sostenía ese régimen también se ha erosionado. Durante décadas, la hegemonía estadounidense operó como garante de estabilidad neoliberal. Las élites latinoamericanas adoptaron no solo su modelo económico, sino su gramática cultural: un lenguaje de gestión, eficiencia, gobernabilidad y lucha contra la corrupción que se volvió sinónimo de democracia. Ese discurso fue eficaz para desactivar la memoria histórica y despolitizar el conflicto social. Sin embargo, la emergencia de una multipolaridad incipiente y la crisis de legitimidad estadounidense han debilitado esa estructura. La restauración trumpista es, paradójicamente, signo de debilidad más que de fortaleza: es la reacción desesperada de un imperio ante la erosión de su autoridad moral y económica.
En ese contexto, los países latinoamericanos se ven obligados a elegir. Algunos optan por la obediencia preventiva, temiendo el vacío hegemónico; otros asumen la oportunidad de construir autonomía. La ruptura México–Perú se inscribe en esa tensión. El Perú, debilitado internamente y sin proyecto histórico propio, opta por refortalecer la tutela externa. México, fortalecido por un proceso democrático desde abajo, decide ensayar soberanía en un mundo incierto. La ruptura, entonces, no solo habla de la relación bilateral; habla de un reajuste tectónico del continente frente al sistema-mundo.
Este episodio también muestra la fragilidad del edificio institucional cuando carece de legitimidad social. Perú invocó la defensa de la institucionalidad, pero esa institucionalidad estaba atravesada por violencia estatal, represión territorial, criminalización del indígena y erosión de la confianza ciudadana. La retórica del “orden constitucional” sirvió como máscara para una restauración autoritaria. México, al cuestionar ese orden, fue percibido como amenaza no por interferencia, sino por exhibición: mostró que la institucionalidad sin legitimidad es un edificio hueco, y que la estabilidad puede ser, en realidad, miedo organizado.
La ruptura diplomática es también la manifestación de una disputa simbólica por la figura del pueblo. En México, el pueblo es principio constitutivo del Estado. En el Perú, sigue siendo sospechoso. Esta divergencia, que podría parecer ideológica, es en realidad ontológica: define quién tiene derecho a existir políticamente. La divergencia se expresa en los cuerpos: campesinos versus tecnócratas, maestros rurales versus élites formadas en el extranjero, comunidades andinas versus capital financiero. Cuando México reconoce dignidad política al sujeto popular, desestabiliza la jerarquía social peruana. La ruptura fue el muro que las élites levantaron para no ver su propio reflejo.
Además, la ruptura confirma una paradoja: los Estados debilitados reaccionan con mayor dureza que los Estados fuertes. México no necesitaba romper con nadie porque su legitimidad descansa en la fuerza democrática interna. Perú necesitaba demostrar fuerza precisamente porque carecía de ella. La ruptura fue un gesto de autoridad para ocultar fragilidad, una coreografía punitiva ejecutada para audiencias internas e internacionales. No se trató de diplomacia real, sino de performance de Estado. Finalmente, este episodio anticipa una nueva etapa en la historia latinoamericana, donde la diplomacia dejará de ser terreno exclusivo de cancillerías para convertirse en extensión de luchas sociales. El pueblo, que durante décadas estuvo ausente del lenguaje internacionalista institucional, vuelve a aparecer como sujeto. No es casual que México no hablara de “intereses de Estado” sino de “voluntad popular” y “principios democráticos”. Tampoco es casual que Perú reaccionara invocando un Estado sin pueblo. La pregunta que la ruptura inscribe en el tiempo es si la región avanzará hacia un orden donde el pueblo sea fundamento o hacia un orden donde sea sospechoso permanente. Lo que se rompió, entonces, no fue una relación bilateral.
Lo que rompió fue la fachada que sostenía la ficción de una América Latina políticamente neutralizada. Lo que emergió en su lugar fue el paisaje real: un continente en disputa, donde la democracia vuelve a ser campo de batalla, donde la soberanía no es ritual sino desafío, y donde las élites descubren que no pueden gobernar siempre sin el pueblo o contra él. La ruptura diplomática es, por tanto, síntoma y anuncio: síntoma de un orden que se derrumba y anuncio de otro que busca nacer. Lo ocurrido entre México y Perú no puede ser interpretado simplemente como un desacuerdo diplomático ni como una controversia circunstancial derivada de diferencias de estilo político entre gobiernos. La ruptura es más profunda y debe ser entendida como la cristalización de un proceso de reconfiguración estructural de la democracia y la soberanía en América Latina. Lo que parece, en apariencia, un episodio bilateral, es en realidad un síntoma de una transformación epocal: el agotamiento del paradigma neoliberal como matriz organizadora de la vida política, social y diplomática en el continente y la emergencia de un nuevo horizonte donde la soberanía popular, la legitimidad democrática y la autonomía regional vuelven a colocarse en el centro del debate. La discusión, por tanto, no versa sobre quién tenía razón en términos jurídicos, sino sobre qué modelo de democracia resultará hegemónico en la región durante las próximas décadas.
Bajo este prisma, la posición mexicana revela una redefinición del papel del Estado en el plano doméstico y diplomático. México entiende que la democracia no se reduce a la sucesión ordenada de gobiernos ni a la estabilidad institucional, sino que implica el respeto a la voluntad popular y la defensa activa de quienes han sido históricamente excluidos del poder. La Cuarta Transformación introduce la noción de que la política exterior debe estar alineada con los principios internos de justicia social y soberanía nacional, rompiendo así con la fragmentación disciplinaria que el neoliberalismo había impuesto entre gobierno interno y acción externa. Esta coherencia genera efectos políticos y simbólicos relevantes: dota a la política exterior de fundamento moral, reactiva la tradición latinoamericanista y rompe con la diplomacia tecnocrática basada en silencios estratégicos y neutralidad performativa.
Perú, en contraste, encarna la defensa de un orden donde la democracia es concebida como procedimiento antes que como proyecto social. Su respuesta a la posición mexicana reveló una comprensión estrecha de la soberanía, vinculada no al pueblo sino al aparato estatal controlado por élites. Es en este punto donde emerge uno de los elementos clave para la discusión teórica: la relación entre soberanía y legitimidad. La soberanía peruana, tal como fue invocada, no emanaba de la voluntad popular, sino del miedo a que esa voluntad pudiera extenderse más allá de las fronteras y generar presiones internas para democratizar el poder real. En esta tensión se observa cómo la categoría de soberanía puede ser utilizada tanto como herramienta emancipadora como mecanismo de clausura autoritaria. México la utiliza para defender al pueblo; Perú para defender al Estado contra el pueblo. Esta diferencia de comprensión en torno a la soberanía está íntimamente vinculada con otra dimensión medular del conflicto: la noción de pueblo. Para México, el pueblo es sujeto político histórico, agente de transformación y núcleo de legitimidad. En el Perú contemporáneo, en cambio, el pueblo es percibido como un riesgo, como una masa potencialmente disruptiva cuya participación política debe ser canalizada, administrada y, en última instancia, neutralizada si amenaza con superar los límites del orden oligárquico. El cuerpo de Castillo —rural, mestizo, sindical, campesino— simbolizó ese riesgo. La destitución y criminalización del expresidente fueron actos de contención de un sujeto político que la élite percibe como peligroso por su origen social, no necesariamente por su programa político.
Lo que se discute, en última instancia, es si la democracia latinoamericana seguirá reproduciendo una estructura social donde la ciudadanía plena está reservada a ciertos grupos socio-raciales y económicos, mientras otros son meros votantes sin derecho real a gobernar. México respondió afirmando el derecho del pueblo a decidir; Perú respondió reafirmando el derecho de las élites a preservar el control. Esta diferencia es irreconciliable bajo las coordenadas del viejo orden, pero completamente comprensible en el nuevo ciclo histórico en gestación. Es necesario también considerar el papel central que juega la dimensión simbólica en este proceso. La ruptura no solo expresa un conflicto político, sino un conflicto narrativo: dos formas de contar la democracia y dos formas de nombrar la legitimidad. México recupera lenguajes asociados al nacional-popular, a la justicia social y a la autonomía, mientras Perú utiliza el lenguaje del orden, la constitucionalidad formal y la defensa institucional para disimular la restauración oligárquica. En este choque discursivo se observa la lucha por el significado de los conceptos que estructuran nuestras democracias: soberanía, democracia, Estado, pueblo, legalidad. El debate no es semántico; es constitutivo.
Además, la disputa pone en cuestión el lugar de América Latina en el sistema internacional. Frente al ascenso de un mundo multipolar, la región enfrenta una decisión histórica: continuar bajo la tutela estadounidense y sus lógicas de disciplinamiento neoliberal, o emprender el camino de la autonomía estratégica, la integración regional y la valorización de actores emergentes del sur global. México opta por esta última vía; Perú opta por la primera. La ruptura bilateral es también el reflejo de esta divergencia geopolítica, amplificada por el retorno de Trump y la reactivación de una doctrina de seguridad hemisférica donde la contención de gobiernos populares y proyectos soberanos vuelve a ser prioridad. En este sentido, el episodio Perú–México constituye una alerta democrática para la región. El orden neoliberal no está dispuesto a retirarse sin resistencia. Desplegará toda la capacidad institucional, judicial, mediática y diplomática que tenga a su disposición para impedir el avance de proyectos que devuelvan centralidad al pueblo. Pero al mismo tiempo, la ruptura demuestra que la opción popular ya no está confinada a los márgenes; puede ocupar el Estado, puede definir la política exterior y puede desafiar, con legitimidad histórica, la arquitectura del poder regional. La disputa no está decidida y será probablemente prolongada, pero la fractura diplomática es un hito que define los términos del debate.
Es importante, asimismo, comprender que esta confrontación no será solamente entre Estados. También se librará en las calles, en los territorios, en los medios, en los tribunales, en los organismos multilaterales y en los imaginarios colectivos. La diplomacia popular — aquella que se expresa en solidaridades transfronterizas, movimientos sociales, redes culturales y memorias compartidas— comienza a adquirir centralidad. La ruptura formal entre gobiernos no implica necesariamente ruptura entre pueblos. De hecho, podría generar el efecto contrario: reforzar la conciencia continental de que la democracia plebeya es inseparable de la integración latinoamericana desde abajo. En síntesis, la ruptura diplomática debe ser interpretada como un umbral histórico: marca el final del consenso neoliberal como régimen único de gobernanza y el inicio de un ciclo donde la soberanía, el pueblo y la justicia social vuelven a ser campos de disputa legítimos. No es un retroceso, sino una clarificación. La tensión era inevitable y necesaria; la democracia latinoamericana no puede avanzar sin enfrentar su herencia oligárquico-colonial. Lo que sucedió entre México y Perú no fue un accidente: fue el momento en que la máscara cayó y los proyectos se hicieron visibles en su diferencia irreconciliable. La historia, a partir de este evento, entra en un nuevo terreno donde la pregunta ya no es si habrá conflicto, sino qué forma adoptará la sociedad que emerja de él.
Conclusiones
La fractura Perú–México no es un accidente, sino un hecho estructural que revela que estamos ante el ciclo que Mariátegui llamó “la hora de la creación heroica”: el pueblo vuelve a reclamar la democracia. La ruptura diplomática entre México y Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo no es simplemente un episodio desafortunado entre dos gobiernos. Es un acontecimiento histórico que condensa, revela y proyecta una disputa mayor: la confrontación entre dos formas de entender la democracia, el Estado y la soberanía en América Latina en el siglo XXI. Lo que estalló en el plano diplomático fue la tensión acumulada entre dos horizontes políticos: por un lado, el proyecto neocardenista mexicano, que reivindica la soberanía popular, la justicia social y la 19 autonomía regional; por otro, la restauración oligárquico-tecnocrática peruana, que busca preservar una democracia de baja intensidad, donde el pueblo vota pero no gobierna. Las consecuencias de este conflicto exceden ampliamente el plano bilateral. La ruptura opera como espejo crítico para la región. Si durante décadas parecía haber consenso en torno a la viabilidad del modelo democrático neoliberal —basado en estabilidad procedimental, disciplina económica y contención del conflicto social—, el choque entre México y Perú demuestra que ese consenso se ha fracturado. La región se encuentra ante un reparto de aguas histórico: la pregunta ya no es si es posible una democracia más inclusiva, sino si el poder constituido está dispuesto a tolerarla. México respondió afirmativamente; el Perú respondió con un rechazo feroz, revelando su miedo a la participación popular real.
En ese sentido, la disputa entre ambos países es, en realidad, una disputa por la definición del pueblo como categoría política. México afirma al pueblo como sujeto constituyente; Perú lo concibe como masa potencialmente peligrosa cuya voluntad debe ser administrada desde arriba. Esta divergencia es irreductible porque remite a experiencias históricas distintas y a memorias políticas divergentes: México tiene un legado cardenista, revolucionario y popular que vuelve inteligible la centralidad de lo plebeyo; Perú arrastra la herencia colonial, hacendaria y fujimorista que configura un orden social profundamente jerárquico y temeroso de la democratización profunda. El episodio también revela una disputa por la soberanía. Para México, la soberanía no es un principio decorativo ni una bandera simbólica; es práctica histórica, capacidad real de decidir sobre recursos, fronteras, políticas y alianzas. Para el Perú dominante, la soberanía opera como retórica defensiva, invocada no para proteger al pueblo sino para blindar el poder de las élites frente a cualquier crítica interna o externa. De allí que el asilo otorgado por México fuera interpretado no como un acto humanitario sino como una provocación política: en un régimen donde la soberanía está secuestrada por minorías oligárquicas, la solidaridad democrática aparece como amenaza intolerable.
La dimensión internacional del conflicto no puede ser ignorada. La región vive un momento de reordenamiento marcado por el retorno de Estados Unidos a una lógica de control hemisférico más explícita, especialmente bajo la corriente trumpista. En ese marco, las élites peruanas optaron por la obediencia como estrategia de supervivencia política, esperando que alinearse con Washington ofreciera respaldo ante su déficit de legitimidad interna. México, en cambio, optó por autonomía estratégica y densificación soberana, incluso sabiendo que esa posición implica tensiones con el vecino del norte. La ruptura, por tanto, también expresa la pugna entre subordinación geopolítica y emancipación continental. Surge aquí una hipótesis mayor: la democracia latinoamericana no atraviesa un ciclo de crisis institucional, sino un proceso de reconfiguración fundacional. No se discute cómo perfeccionar la democracia existente, sino qué forma debe adoptar, quiénes pueden ejercerla, quiénes son sus sujetos y cuáles son sus límites. Lo que está muriendo no es la democracia en abstracto, sino su versión neoliberal: aquella que exige obediencia, disciplina y elitización para funcionar. Lo que está naciendo no es autoritarismo popular, como arguyen quienes temen al pueblo, sino una democracia densificada por abajo, donde la legitimidad vuelve a emanar de la participación social, del mandato mayoritario y de la justicia distributiva.
México y Perú representan, en este sentido, dos temporalidades históricas que ya no pueden convivir sin fricción. México encarna el futuro posible de la región: un Estado que recupera su papel económico y social, un pueblo que retorna al centro de la política, una soberanía que se ejerce y no se proclama. Perú encarna el pasado colonial-neoliberal que busca prolongar 20 su dominación mediante el miedo, la judicialización del disenso, la criminalización de lo popular y la subordinación internacional. La ruptura fue inevitable porque la convivencia sin conflicto entre ambos modelos se hizo estructuralmente imposible. Conviene advertir, sin embargo, que esta confrontación no debe interpretarse como triunfo automático del proyecto popular. Si la historia latinoamericana enseña algo, es que las fuerzas oligárquicas poseen una enorme capacidad de reorganización, represión y legitimación simbólica. El autoritarismo puede presentarse como defensa de instituciones; la represión puede disfrazarse de orden; la subordinación internacional puede presentarse como responsabilidad global. La disputa por la democracia no se resolverá de manera inmediata ni lineal; será larga, irregular y estará marcada por avances y retrocesos. Pero la ruptura ya obligó a los actores regionales a exhibirse tal cual son: la ambigüedad ya no es posible.
El papel de los movimientos sociales, de los pueblos originarios, de las mujeres, de las juventudes, de los trabajadores y de los sectores populares será decisivo. La democratización del Estado no depende únicamente de gobiernos, sino de la persistencia histórica de quienes luchan por habitarlo en igualdad. La diplomacia, también, ya no puede reducirse a relaciones entre cancillerías; deberá incluir voces, cuerpos y territorios que históricamente fueron silenciados. La ruptura entre México y Perú es también el nacimiento de una diplomacia popular latinoamericana, donde la integridad democrática de un pueblo no es indiferente para otro.
En síntesis, el episodio Perú–México debe ser entendido como un umbral civilizatorio para la región. A partir de él, cada país latinoamericano deberá definirse: ¿democracia de mercado o democracia de pueblo? ¿Estado al servicio del capital o Estado al servicio de la dignidad humana? ¿Obediencia geopolítica o soberanía? ¿Continuidad oligárquica o emancipación histórica? Las respuestas no serán homogéneas, pero la pregunta es irreversible.
La ruptura no fue un accidente: fue la verdad emergiendo. Y como toda verdad histórica, incomoda, polariza, reorganiza y obliga a elegir. América Latina volvió a sentir el pulso de la historia. La pregunta no es si habrá conflicto, sino si ese conflicto será capaz de alumbrar un nuevo horizonte igualitario, soberano y popular. México hizo su elección. El Perú también. Lo que está en disputa ahora es qué lado de la historia prevalecerá y qué forma tomará la libertad en el continente.
Bibliografía
Agamben, G. (2005). State of exception. University of Chicago Press. Babb, S. (2022). Managing Mexico: Economists from nationalism to neoliberalism. Princeton University Press.
Bengoa, J. (2000). La emergencia indígena en América Latina. Fondo de Cultura Económica.
De la Torre, C. (2018). Populisms: A quick immersion. CIPPEC.
Flores Galindo, A. (1988). Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes. Instituto de Apoyo Agrario.
Foucault, M. (2007). Security, territory, population. Palgrave Macmillan.
Garretón, M. A. (1999). Incomplete democracy: Political democratization in Chile and Latin America. University of North Carolina Press.
Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks. International Publishers.
Kagarlitsky, B. (2014). Empire of the periphery: Russia and the world system. Pluto Press.
Laclau, E. (2005). On populist reason. Verso.
Levitsky, S., & Way, L. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown.
López Obrador, A. M. (2019). Hacia una economía moral. Planeta.
Mariátegui, J. C. (1928/2007). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Biblioteca Ayacucho.
Mignolo, W. (2005). The idea of Latin America. Blackwell Publishing.
Moulian, T. (1997). Chile actual: Anatomía de un mito. LOM Ediciones.
Panizza, F. (2019). El populismo como espejo de la democracia. Fondo de Cultura Económica.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 50(168), 533–580.
Rivera Cusicanqui, S. (2018). Un mundo ch’ixi es posible. Tinta Limón.
Sassen, S. (2014). Expulsions: Brutality and complexity in the global economy. Harvard University Press.
Segato, R. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas. Tinta Limón.
Santos, B. de S. (2018). The end of the cognitive empire: The coming of age of epistemologies of the South. Duke University Press.
Documentos oficiales y discursos
Gobierno de México. (2022–2024). Comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre Perú. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Gobierno del Perú. (2022–2024). Comunicados oficiales sobre relaciones diplomáticas con México. Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Periódicos y fuentes periodísticas
La Jornada. (2022–2025). Cobertura sobre Perú y México.
El Comercio. (2022–2025). Cobertura sobre crisis política peruana.