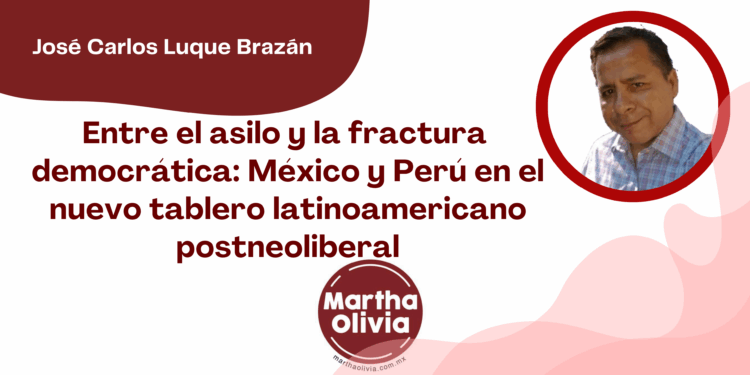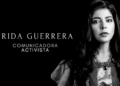Introducción
En el espejo latinoamericano que hoy forman México y Perú, se reflejan dos genealogías del poder. De un lado, el gobierno de Claudia Sheinbaum Guevara, nacido del voto popular, de un proceso electoral transparente y del fortalecimiento institucional de la Cuarta Transformación mexicana; del otro, el régimen de Dina Boluarte, producto de un golpe parlamentario que disolvió la voluntad soberana del pueblo peruano y reinstaló el mando oligárquico en nombre de una legalidad vacía. No se trata, como repiten los cancilleres prudentes, de “diferencias diplomáticas” entre dos países hermanos, sino de una fractura ética y política entre dos modelos de legitimidad: la democracia participativa y el autoritarismo restaurado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum se inscribe en una trayectoria institucional sostenida por la participación ciudadana y la confianza electoral. Su triunfo en las urnas, con más del 58 % de los votos según el Instituto Nacional Electoral, confirmó no solo la continuidad del proyecto social iniciado por López Obrador, sino la vitalidad de un sistema político que, pese a sus contradicciones, mantiene el principio republicano de la soberanía popular. A la fecha, las encuestas de Mitofsky, Reforma y El Financiero registran niveles de aprobación superiores al 60 %, y su partido conserva mayoría legislativa y apoyo territorial amplio. México, en este sentido, no atraviesa una crisis de representación, sino un proceso de consolidación democrática que reconfigura la relación entre Estado y sociedad.
En cambio, el origen del actual gobierno peruano está marcado por la ilegitimidad. Dina Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022, tras el derrocamiento de Pedro Castillo, elegido por voto directo con más de ocho millones de ciudadanos y destituido mediante un procedimiento exprés en un Congreso controlado por bancadas neofujimoristas, ultraconservadoras y oligárquicas. No fue una “sucesión constitucional”, como pretende la retórica oficial, sino un golpe de Estado parlamentario avalado por las élites económicas y mediáticas. Desde entonces, la represión estatal ha dejado más de setenta muertos en protestas sociales —la mayoría campesinos, indígenas y jóvenes del sur andino— y una democracia formal vaciada de contenido. El Ejecutivo carece de base social, y el Congreso peruano tiene, según las encuestas de Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos, un índice de desaprobación superior al 90 %. Nunca en la historia republicana del Perú una autoridad había gobernado con tan escaso respaldo popular.
El contraste entre ambos orígenes define la clave de lectura del conflicto diplomático contemporáneo. Mientras México representa un proceso de democratización desde abajo, sostenido por la legitimidad electoral y el mandato ciudadano, el Perú encarna un caso paradigmático de autoritarismo institucional, donde las reglas del juego democrático fueron usadas para anular la democracia misma. La distancia entre ambos gobiernos no es ideológica: es moral y estructural. México encarna la soberanía del voto; Perú, la usurpación de la soberanía. Por eso, cuando México ofrece asilo a los perseguidos del régimen peruano, no “interviene en asuntos internos”, sino que actúa conforme a una tradición ética que reconoce el principio de legitimidad popular por encima del formalismo jurídico.
Estas diferencias tienen también expresión estadística: en México, la presidenta Sheinbaum mantiene entre un 58 % y un 65 % de aprobación; en Perú, Boluarte apenas alcanzaba el 12 % y el actual presidente peruano, según las encuestas más recientes, José Jerí Oré, mantiene un nivel de aprobación moderado, aunque rodeado de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de su gobierno. Un estudio de Ipsos Perú, realizado entre el 23 y el 24 de octubre de 2025, indicó que Jerí contaba con un 45 % de aprobación, una desaprobación del 42 % y un 13 % de indecisos. En Lima Metropolitana su respaldo es ligeramente mayor, alcanzando el 49 %, mientras que en el interior del país se sitúa en torno al 43 %. Otro sondeo de CIT Opinión & Mercado confirma una tendencia similar: Jerí obtiene 45.5 % de aprobación, aunque su gabinete registra un rechazo del 47 %. Estos datos revelan una gestión con aceptación dividida, sostenida por la expectativa de estabilidad frente al desgaste del Congreso peruano, cuya aprobación oscila apenas entre el 5 % y el 9 %, uno de los niveles más bajos de la región. La distancia entre un Ejecutivo con apoyo frágil y un Legislativo profundamente impopular muestra la crisis estructural del sistema político peruano, atrapado entre la búsqueda de legitimidad y el descrédito institucional que arrastra desde el golpe de Estado parlamentario de 2022 y la consecuente caída del expresidente Pedro Castillo.
En el Congreso peruano, la desaprobación ciudadana bordea el 90 %, reflejo de un sistema político capturado por intereses privados. Estos datos no son anecdóticos: evidencian que en un país la democracia se profundiza, y en el otro se degrada. Las cifras expresan la fractura histórica de América Latina entre dos modelos de Estado: el que amplía la ciudadanía y el que la niega.
Desde esta diferencia esencial —entre el voto y el golpe, entre la democracia participativa y la dictadura oligárquica— debe leerse la tensión diplomática entre México y Perú. La disputa no se origina en un desencuentro de estilo o de protocolo, sino en la colisión entre dos legitimidades opuestas: una basada en la voluntad popular, otra en la coerción institucional. Lo que está en juego no es una relación bilateral, sino el sentido mismo de la democracia en el continente. Por eso, el conflicto trasciende la coyuntura: revela el momento histórico en que América Latina debe decidir si su política será expresión de los pueblos o administración de sus derrotas.
La grieta democrática México–Perú y el nuevo tablero geopolítico latinoamericano:
Hay relaciones diplomáticas que parecen meros episodios administrativos y, sin embargo, condensan el drama de toda una época. La tensión entre México y Perú —entre el gobierno de López Obrador y el régimen de Dina Boluarte, se replica ahora en los gobiernos de Claudia Sheinbaum y José Jerí, no es solo fue una disputa entre cancillerías emanando por el tema del asilo político a la perseguida política peruana; es el reflejo de un continente que vuelve a dividirse entre proyectos de emancipación popular y restauraciones neoliberales. En esa grieta se juega algo más profundo que los protocolos diplomáticos: Se juega el futuro político y moral de América Latina.
México, con su Acuerdo de Transformación, encarna una tentativa de rearmar el tejido social y estatal desde las ruinas del neoliberalismo. En cambio, el Perú actual aparece atrapado en un ciclo de neocolonialismo interno, donde la élite limeña reconfigura su poder a través de la neutralización de toda insurgencia popular. El derrocamiento de Pedro Castillo no fue un accidente institucional: fue el síntoma de una estructura histórica que no tolera la irrupción del sujeto subalterno en el corazón del poder. Cuando México ofreció asilo a la familia de Castillo y denunció la ilegitimidad del gobierno de Boluarte, no se trató de un gesto ideológico, sino de un acto de memoria continental. México recordaba que América Latina fue siempre un archipiélago de exilios, un continente de refugios cruzados.
Ese choque, amplificado por los medios, no solo reveló la divergencia entre dos gobiernos, sino el modo en que las ideologías se vuelven geografía. La política latinoamericana de hoy se organiza como una serie de placas tectónicas: una corriente que busca reconstruir la soberanía popular (México, Colombia, Bolivia, Brasil) y otra que consolida la restauración autoritaria bajo ropajes democráticos (Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina bajo Milei). Lo que parece una frontera diplomática es, en realidad, una fractura civilizatoria.
Desde una mirada post-marxista, la disputa no es solo entre Estados, sino entre proyectos de humanidad. Nancy Fraser lo ha descrito con lucidez: el capitalismo contemporáneo atraviesa una crisis de la reproducción social, donde el trabajo, la naturaleza y los cuidados se han vuelto insostenibles bajo la lógica del mercado. América Latina vive esa crisis de modo doblemente violento, porque la colonialidad del poder —como enseñó Quijano— sigue estructurando quién puede ser sujeto político y quién es condenado a la invisibilidad. En ese sentido, el conflicto México–Perú revela la pugna entre dos respuestas posibles a esa crisis: una que intenta repolitizar lo común, y otra que se refugia en el tecnocratismo neoliberal. Pierre Dardot y Christian Laval, en El Común, proponen pensar la política no como administración del Estado, sino como cooperación instituyente, como la capacidad de los pueblos para autogobernarse más allá de la forma mercancía. En México, ese impulso se expresa —con todas sus contradicciones— en la reivindicación de los derechos sociales, en la expansión de las políticas de redistribución y en el rescate de una memoria antiimperialista. En Perú, la fractura institucional posterior a 2022 mostró el reverso exacto: la cancelación del pueblo como actor histórico, el vaciamiento simbólico de la democracia y la reabsorción de lo político por la lógica del mercado y del orden militar.
Desde esta perspectiva, la diplomacia latinoamericana ya no puede leerse solo como política exterior, sino como campo de batalla ideológico. Cada alianza, cada declaración, cada gesto de solidaridad o silencio diplomático se inscribe en la disputa por el sentido de la región: ¿seremos una comunidad de pueblos o una suma de enclaves corporativos? ¿Un continente de memoria o un mercado de despojos? Las coordenadas de este mapa no son nuevas, pero sí lo es su intensidad. Las derechas latinoamericanas, reconfiguradas bajo el signo del punitivismo, la moral religiosa y la antipolítica, han logrado articularse con rapidez en torno al eje Miami–Madrid–Lima, mientras que las izquierdas experimentan su propio dilema entre gestión y transformación. La llamada marea progresista 2.0 ya no tiene la fuerza refundacional del ciclo 2000–2015, pero conserva un horizonte común: repolitizar la vida, recuperar la soberanía, ensayar un nuevo pacto entre Estado y sociedad. En ese tablero, México actúa como una bisagra simbólica: no es el centro de una alianza formal, pero su peso histórico lo convierte en referente ético. Perú, en cambio, se ha vuelto laboratorio de la restauración neoliberal. De algún modo, ambos países condensan las dos almas del continente: la que aún sueña con el cambio, y la que se aferra al miedo.
América Latina vuelve a moverse. No con el entusiasmo de los viejos ciclos revolucionarios ni con la fe modernizadora de los años noventa, sino con una inquietud profunda. Las estructuras geopolíticas que la sostenían se están desplazando bajo la superficie. La desglobalización no es un repliegue, sino una guerra de posiciones. A un lado, emergen proyectos que buscan recuperar el control de los bienes comunes, reconstruir el Estado y redistribuir la riqueza; al otro, coaliciones neoliberales que pretenden blindar la economía frente a toda intromisión democrática. América Latina se ha convertido en el escenario de una pugna entre democracias desde abajo y restauraciones autoritarias, entre la esperanza de lo común y el miedo del capital.
En este tablero, México encarna un progresismo soberanista, su política exterior se distancia del alineamiento automático con Estados Unidos y reivindica la autonomía latinoamericana. López Obrador reintroduce en la escena regional una idea olvidada: la dignidad nacional como principio político. En el extremo opuesto, el Perú de Boluarte encarna la versión más descarnada de la neocolonialidad contemporánea. La represión contra las comunidades andinas y la criminalización de la protesta muestran que el proyecto neoliberal necesita hoy del autoritarismo para sostenerse. Así, el país se convierte en vanguardia de una contrarreforma regional, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la política se vacía de pueblo.
Lo que observamos es la emergencia de dos bloques geoideológicos: uno popular, soberanista y latinoamericanista, con tensiones internas pero orientado hacia la justicia social; otro tecnocrático y securitario, conservador en lo moral y en lo económico. En medio, Chile oscila, como una brújula que aún busca su norte. El neoliberalismo fue más que un modelo económico: fue un proyecto de subjetivación. Y hoy, en su crisis, las derechas ensayan nuevas formas de legitimidad basadas en el miedo y el racismo. Lo que Fraser llama crisis de legitimación se expresa en nuestros países como crisis de representación: una brecha cada vez más amplia entre los pueblos y las instituciones. En esa grieta crecen los discursos mesiánicos y las religiones del orden. Pero también, en esa grieta, nacen las formas insurgentes de lo común: cooperativas, redes de cuidado, movimientos feministas, indígenas y migrantes que reinventan la política desde la vida cotidiana.
La desglobalización, entonces, no debe entenderse como repliegue nacionalista, sino como oportunidad histórica para rehacer la región desde abajo, para construir un espacio político plural y poscolonial que recupere la promesa de la Patria Grande. Lo que está en juego no es una diplomacia, sino una imaginación. Y quizás —como sugiere Luque— la salida no esté en la nostalgia de los viejos Estados ni en la adoración del mercado, sino en la creación de nuevas formas de comunidad política, donde el poder sea una práctica compartida y no una propiedad.
Entre las ruinas de las instituciones y los fragmentos de la modernidad global emergen nuevas figuras de lo político. No nacen en los parlamentos, sino en los barrios, en las montañas, en los ríos que las mineras envenenan, en las calles donde las mujeres gritan ni una menos. En América Latina, las subjetividades plebeyas insurgentes no son la excepción: son el pulso subterráneo de la historia. Y si algo puede unir hoy a México y Perú —más allá de sus gobiernos— es precisamente esa insistencia del pueblo en no desaparecer.
La relación México–Perú, vista desde arriba, parece una disputa diplomática; pero desde abajo, es la expresión de una diferencia ética. México, heredero de una tradición de asilo y solidaridad, se aferra a la memoria de los exilios latinoamericanos, mientras Perú padece el olvido sistemático de sus propias rebeliones. El gesto mexicano de ofrecer asilo a los familiares de Castillo fue un acto de memoria activa. Tiene cuerpos, lenguajes, rostros: las nuevas generaciones —feministas, indígenas, disidentes, migrantes— llevan consigo una práctica de lo común que desborda las fronteras del Estado. Se apropian de la palabra “democracia” para dotarla de otro sentido. En ellas, la política se vuelve una forma de cuidado, la economía un acto de reciprocidad, la memoria una práctica colectiva.
En la narrativa moderna, la diplomacia era el espacio donde los Estados hablaban entre sí. Hoy, los Estados se fragmentan, y quienes dialogan son los pueblos. La globalización neoliberal destruyó la capacidad estatal para representar el interés común, y la desglobalización actual ha revelado su vacío. Lo que queda es la reapropiación directa de la vida. América Latina responde con prácticas de cuidado y autogestión: allí, lo común no es una utopía, sino una práctica cotidiana. En México, en los municipios autónomos y cooperativas; en Perú, en las rondas campesinas, en los comedores populares. Son los espacios donde la democracia persiste después del Estado, donde la soberanía se hace cuerpo.
Desde esta perspectiva, la política exterior latinoamericana podría repensarse no como un sistema de relaciones entre Estados, sino como una diplomacia de los pueblos. México la ejerce como ética; Perú, en su crisis, la niega desde el poder pero la reinventa desde la calle. En ese contrapunto, se dibuja el verdadero rostro del continente: la persistencia de los pueblos que, a pesar del despojo, siguen compartiendo el pan, la palabra y el destino.
América Latina atraviesa un umbral histórico. Su mapa político, desgarrado por décadas de neoliberalismo y los efectos tardíos de la globalización, comienza a reconfigurarse entre la incertidumbre y la invención. Los vínculos entre los pueblos, deteriorados por la lógica del mercado, se buscan de nuevo en los intersticios de la crisis. Desde ese horizonte, la relación entre México y Perú se vuelve un espejo continental. En ese temblor surge la posibilidad de una nueva gramática política: la del común, no como consigna sino como práctica.
Durante siglos, la diplomacia fue el instrumento de las élites. Pero en el presente, cuando el viejo orden mundial se desmorona, los pueblos comienzan a ejercer otro tipo de relación: una diplomacia sin palacios, sin embajadas; una diplomacia del afecto, del cuidado y de la memoria. Esa diplomacia no negocia intereses, no busca hegemonías: se funda en la conciencia de la interdependencia. Frente al aislamiento nacionalista y la subordinación global, el común se alza como una ética que reconoce la vulnerabilidad como fuerza y la cooperación como condición.
La crisis contemporánea es una crisis de sentido. Fraser advirtió que el capitalismo destruye los mundos que lo sostienen. América Latina vive esta destrucción con una intensidad particular, pero también florece la invención política. Las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los colectivos urbanos reinventan la vida. Dardot y Laval lo formularon con lucidez: el común no es un bien, sino una práctica. América Latina, en su historia de despojos, ha aprendido a reinventarla cada vez. Los ejemplos abundan: las cooperativas argentinas, los caracoles zapatistas, las rondas campesinas del norte peruano, las redes feministas que sostienen la vida. En todos estos espacios, lo común es respiración y mundo. Allí donde el capitalismo privatiza, los pueblos comunalizan.
En este contexto, la diplomacia del futuro debe ser una pedagogía del encuentro. México ha dado señales de ello, no solo por su historia de refugio, sino por su reconocimiento del otro como parte de sí mismo. Cuando un país ofrece asilo a quien huye de la persecución, recuerda que la dignidad humana es un principio regional. En cambio, cuando un gobierno reprime la disidencia, lo que niega no es solo la democracia, sino la posibilidad misma del vínculo. Sin embargo, el pueblo peruano no está ausente: en las carreteras del sur, en las madres que sostienen la foto de sus hijos asesinados, resiste una memoria viva. Esa memoria es una forma de diplomacia: una conversación silenciosa con otros pueblos. Las madres de Ayacucho dialogan con las de Ayotzinapa; los estudiantes de Cusco resuenan con los normalistas mexicanos. En ese eco, el continente se reencuentra consigo mismo.
La colonialidad del poder no se mantiene solo por la fuerza, sino por el desprecio interiorizado. Descolonizar es liberar la imaginación. El pensamiento del común es una descolonización de la política. No propone sustituir el Estado por la comunidad, sino transformar su relación. Lo común no es antiestatal ni estatalista: es el territorio donde el pueblo vuelve a ser sujeto. América Latina ofrece al mundo una lección: la utopía no es el futuro, sino una forma de habitar el presente. Mariátegui lo comprendió: el socialismo no será calco ni copia, sino creación heroica. Esa creación hoy se llama común.
México y Perú revelan dos formas de habitar el continente. En el primero, la transformación mantiene viva la pregunta por la justicia. En el segundo, la restauración oligárquica se sostiene sobre la negación del pueblo. Pero incluso en el corazón del autoritarismo, las fuerzas del común no se extinguen. La diplomacia del futuro se decidirá en la capacidad de los pueblos para imaginar una convivencia distinta. La migración es también parte de esta nueva diplomacia: millones de latinoamericanos cruzan fronteras llevando una experiencia histórica de lo común. En sus redes de apoyo y memorias compartidas se construye una ciudadanía transnacional. Esas comunidades son los nuevos embajadores del continente.
Si la globalización fue el proyecto del capital para homogeneizar el mundo, la diplomacia del común será el proyecto de los pueblos para volver a hacerlo habitable. Ya no se trata de insertarse en el sistema internacional, sino de reinventarlo desde el Sur. Esa reinvención exige una política exterior que reconozca a los movimientos sociales como actores legítimos. La relación México–Perú anticipa la tensión que recorre América Latina: la disputa entre quienes conciben la política como administración de lo dado y quienes la entienden como creación colectiva. Lo común, en este punto, no es solo categoría política: es ontología. Define una manera de estar en el mundo. Frente al individualismo global, América Latina propone una filosofía de la interdependencia. El porvenir de América Latina no dependerá de su lugar en el mercado mundial, sino de su capacidad para producir un nuevo lenguaje político.
Quizá el conflicto entre México y Perú sea recordado como un momento en que el continente volvió a interrogarse sobre su destino. Detrás de los comunicados diplomáticos late un diálogo más profundo: el de dos pueblos que, aun en el desacuerdo, comparten una herida y un anhelo. La diplomacia del común no será una institución, sino una sensibilidad. No se medirá por sus acuerdos, sino por su capacidad de sostener la vida. No buscará imponerse al mundo, sino abrirlo. Y cuando eso ocurra, cuando los pueblos del Sur se reconozcan como creadores de su destino, la historia volverá a girar desde este lado del planeta, no hacia un nuevo imperio, sino hacia una nueva comunidad del mundo.
América Latina no necesita más discursos de salvación, necesita memoria y comunidad. Vivimos en un tiempo donde la política ha sido convertida en espectáculo. Tal vez es la posibilidad de una nueva conciencia colectiva: una alerta del común, una invitación a participar en la historia. Porque si América Latina logra transformar su dolor en memoria, su memoria en pensamiento y su pensamiento en práctica solidaria, entonces, sí, habrá algo que celebrar y ya no tendremos casos tan patéticos como el de un pueblo gobernado por una oligarquía golpista atrincherada en el congreso de la dictadura peruana y la transformación de una nuestra América, la patria grande en el lugar común de la dignidad de todos y todas.
Bibliografía (APA 7)
Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. Harcourt, Brace & Company.
Bartók, P., & Laval, C. (2015). Común: Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. Gedisa.
Bolívar, S. (2003). Cartas y discursos fundamentales. Fondo de Cultura Económica.
Dardot, P., & Laval, C. (2015). Común: Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. Gedisa.
Dussel, E. (2006). 20 tesis de política. Siglo XXI Editores.
Escobar, A. (2020). Pluriversal Politics: The Real and the Possible. Duke University Press.
Fraser, N. (2013). Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. Verso.
Fraser, N. (2022). Cannibal Capitalism: How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet—and What We Can Do About It. Verso.
García Linera, Á. (2015). El Estado: Campo de lucha. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Garretón, M. A. (2000). América Latina en el siglo XXI: Hacia una nueva matriz sociopolítica. Fondo de Cultura Económica.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.
Jelin, E. (2021). La lucha por el pasado: Cómo construimos la memoria social. Siglo XXI Editores.
Mariátegui, J. C. (1928/2020). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Fondo de Cultura Económica.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO.
Quijano, A. (2014). Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. CLACSO.
Rivera Cusicanqui, S. (2018). Un mundo ch’ixi es posible: Ensayos desde un presente en crisis. Tinta Limón.
Santos, B. de S. (2018). El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del Sur. Akal.
Wallerstein, I. (2004). El moderno sistema mundial. Siglo XXI Editores.
Zibechi, R. (2012). Territorios en resistencia: Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Lavaca Editora.